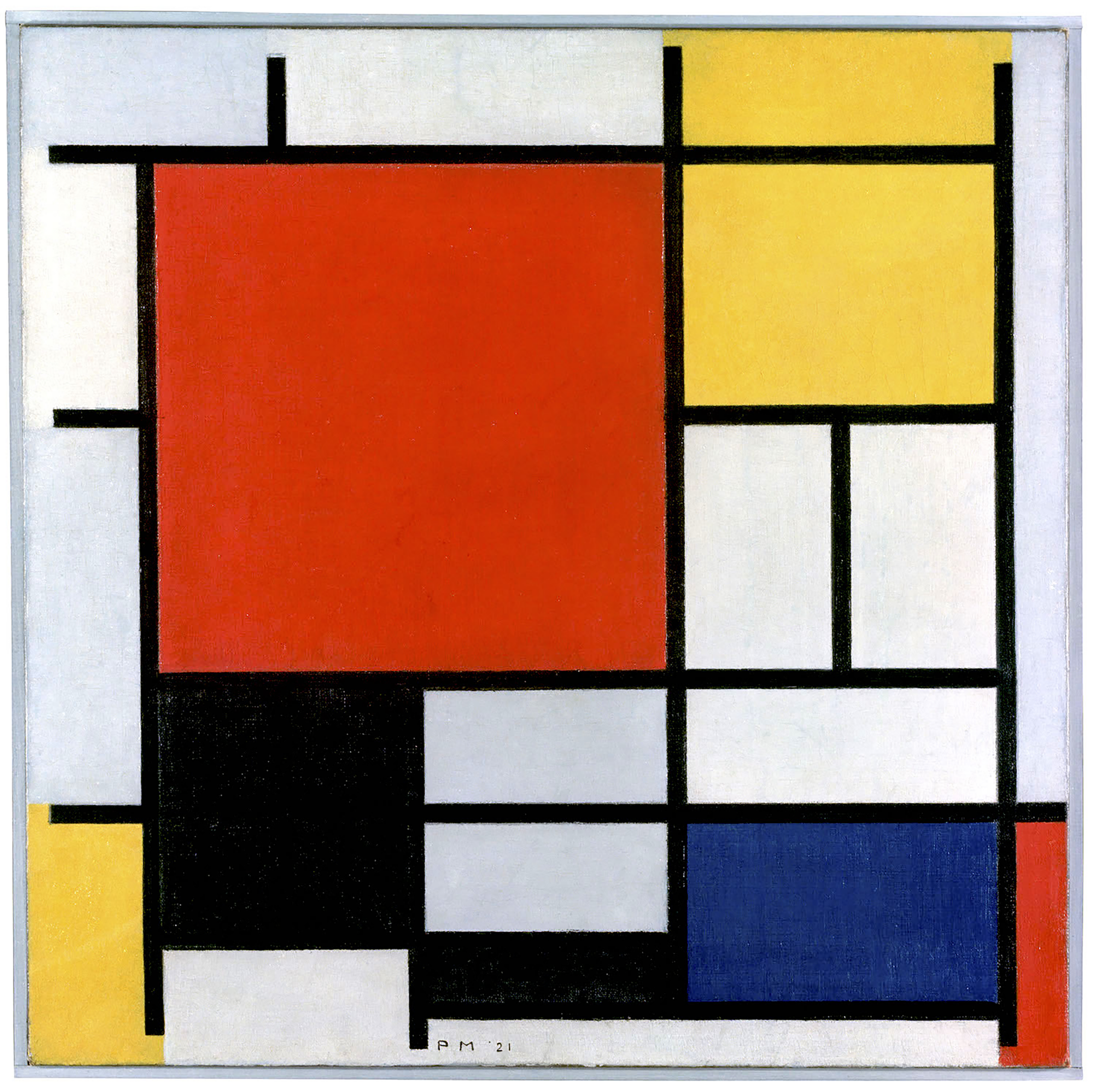LA SEDUCCIÓN DE LA MÁSCARA
Por_ Leonardo Martínez
Desde Barcelona

El mes pasado, un cuadro de Gustav Klimt batió récord en Sotheby’s (236.4 millones de dólares), el mayor precio pagado en una subasta por una obra de Arte Moderno.
El «Retrato de Elisabeth Lederer». La historia del cuadro tras ser pintado bien podría justificar una película: en posesión de la modelo, luego expropiado por los nazis al ocupar Viena, devuelto tras la guerra, comprado por uno de los hijos de Estée Lauder, y vendido ahora en una icónica casa de subastas multinacional. Otro ejemplo de los derroteros de una pieza de arte sometida a los torbellinos de la Historia, como «La dama de oro», otro Klimt. Desde su impasible elegancia, la señorita Lederer, la heredera de una de las familias más ricas de Viena parece celebrar un nuevo triunfo del maestro del Modernismo.
Pero la historia del cuadro, por fascinante que sea, queda en un segundo plano frente a las otras fascinaciones que la pintura provoca. Para comenzar, el regreso a los estertores del Imperio Austrohúngaro, la última encarnación de quizás la dinastía más poderosa de la Historia europea, la de los Habsburgo. Hablar del Imperio agónico se ha vuelto un tópico, pero no por ello menos pertinente. La crisis del sistema político liberal (en este caso combinado con el armazón de una monarquía más que centenaria), el multiculturalismo con los conflictos étnicos y lingüísticos subsiguientes, la irrupción del nacionalismo, el creciente peso del antisemitismo, las rivalidades geopolíticas, el colonialismo, la carrera armamentística. Sumemos una época de debates intelectuales donde emergen la crisis del sujeto moderno, la incertidumbre sobre la validez del lenguaje, el psicoanálisis, el sistema dodecafónico, la revolución del Arte Moderno. Tampoco olvidemos la novela de la familia imperial, con el emperador más longevo de la Europa moderna, la emperatriz errante y anarquista, el príncipe heredero suicidado en el pabellón de caza de Mayerling (cerca de Viena), el nuevo heredero decidido a reformar el Imperio y asesinado en Sarajevo. Todo esto es el Imperio Austrohúngaro al filo del 1900. Todo esto es Viena convertida en la encrucijada entre un Antiguo Régimen que pretendía sobrellevar el paso de los tiempos, los dilemas de la Belle Époque, y la anticipación del mundo contemporáneo. Y la ‘Marcha Radetzky’ como banda sonora interminable. En ese mundo, otra fascinación que no deja de crecer, la del pintor, Gustav Klimt (1862-1918), el seductor elegante y salvaje al mismo tiempo, el hombre que se convierte en el heredero de la pintura academicista para luego lanzarse a su mutación.
Si en su cuadro polifónico «El viejo Burgtheater», álbum de retratos de la alta sociedad vienesa, parecía consagrarse como pintor cortesano, en su cartel para la primera exhibición de la Secesión, donde evocaba a Teseo luchando contra el Minotauro, se reafirmaba como el líder del grupo de artistas rebeldes dispuestos a dejar de lado cualquier clisé establecido para dar representación a la propia época.
Como bien lo inscribe Joseph Maria Olbrich en el edificio de la Secesión, “a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad”. Klimt encarnaría de manera contundente el arte de su época y la libertad del arte.
Los frescos de la Universidad de Viena supusieron un escándalo. Klimt se aleja del academicismo imperante para ofrecer un universo en la frontera de lo amorfo, pleno de figuras levitando, desnudas, inmensamente paganas, donde la alegoría convencional cede el lugar a una representación de lo obsceno, de lo pulsional, donde los cuerpos se reafirman como cuerpos, y cuerpos de deseo. El escándalo significa el final de la carrera del Klimt institucional, pero hace posible el desbordamiento de límites que convertirá al pintor en la encarnación visual de lo que Arthur Schnitzler evocaba en la literatura de esos años y Sigmund Freud teorizaba en sus ensayos. Viena y el Imperio se convierten en una mascarada amenazada por el inconsciente, por su fuerza más corrosiva, la de la libido.
El erotismo subvierte la representación convencional, deja al academicismo en el territorio del kitsch, y proclama una realidad tan salvaje como verdadera. Pero, cuidado, no es el salvajismo de la generación siguiente, la de Schiele o Kokoschka, la de los expresionistas, sino un salvajismo en tensión con la máscara. En el «Friso de Beethoven», Eros es celebrado como una potencia liberadora, como el caballero capaz de atravesar la barrera de los monstruos y conducir al abrazo de la pasión vital y desbordante.
Toda una parte significativa de la obra de Klimt se construye, a partir de entonces, sobre la estela de ese poder liberador: las ninfas, las mujeres devoradoras, las parejas, las maternidades, incluso aquellas obras donde la Muerte aparece como el personaje de contrapunto. Eros y Tánatos, no lo olvidemos. La fascinación del deseo confrontado con la máscara.
A la segunda fascinación, la del pintor, hay que sumar una tercera, vinculada al retrato de la joven Lederer, la intrínseca fascinación de una pintura donde la tensión entre la representación realista y la ornamentación generan un híbrido del cual no podemos apartar la mirada. Elisabeth Lederer, pálida, morena, elegante, estilizada hasta el manierismo, se yergue soberana en un escenario donde el espacio es bidimensional y tridimensional a la vez, donde el japonismo coexiste con formas geométricas que se despliegan hasta rondar la abstracción, donde el retrato de sociedad parece convertirse en una especie de ícono de esa modernidad vienesa. Klimt, tan amante de la pintura bizantina, traduce su obsesión por la eternidad en pura modernidad, en la fugacidad del glamur, del estatus, del lujo de la nueva riqueza. La tensión entre realismo y ornamentación es la tensión entre la mujer real, obligada al juego de las máscaras, y el ícono, pretenciosamente arquetípico. La ornamentación sustituye a la escenografía, pero no puede encubrir la realidad de la máscara.
Friedrich Nietzsche afirmó que todo lo profundo necesita de una máscara. Quizás porque toda la intensidad de lo profundo puede resultar abrumadora puesta al desnudo. Fernando Pessoa hablaba de la máscara que se ha convertido en una segunda piel, y por eso mismo es imposible pretender arrancársela. El retrato de Klimt oscila entre la máscara necesaria y la máscara inevitable. Nos deja entrever algo de la verdad de la joven pálida y elegante, pero, a través de ella, nos revela su propia tensión interior entre la forma y la pulsión, su lucha como artista, a la vez que nos revela la verdad de una época donde las formas a duras penas podían contener la agonía, la del Imperio, y la de toda una época.
En ese sentido la máscara no es una mentira, un engaño, sino la conciencia en crisis, la lucidez del ocaso, la última barrera frente al furor que explotaría con el asesinato de Sarajevo y lo que siguió.
«El Retrato de Elisabeth Lederer» se convierte, entonces, en un destello de belleza antes del horror del siglo XX; y Klimt, en el pintor elegíaco de un mundo tan lejano y tan cercano a la vez.