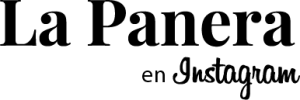Celebrando el mes del Jazz
abril 15, 2024
Tragedia + Homenaje + Improvisación: la suma perfecta para revisitar, desde la primera película sonora hasta biopics que narran historias de tormentos y creación, a raíz

Theodoro Elssaca presenta «Tribu de la palabra», en Casa de América, Madrid
abril 1, 2024
El próximo 10 de abril el poeta chileno presentará su nuevo libro, que incluye 60 poemas, un reconocimiento a los autores que han marcado generaciones.

Madame Grès, la mujer que convirtió en arte la forma de cortar
marzo 10, 2024
La exposición «Alaïa/Grès. Beyond Fashion» reúne por primera vez en París a Madame Grès y Azzedine Alaïa, dos escultores legendarios de la moda, en la
Lee la última edición aquí:
Nuestras ediciones en papel, siempre enfocadas en contenidos que inspiran. Por su presentación y periodicidad, además se ha convertido en una revista de colección que permanece en el tiempo y en el espacio.